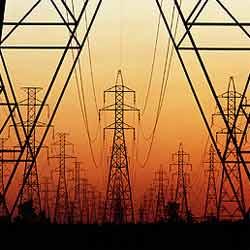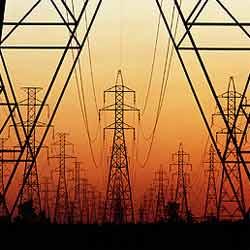
El debate ciudadano sobre el desarrollo energÃĐtico en la regiÃģn Latinoamericana, serÃa fundamental para generar cambios en una situaciÃģn caracterizada por la apertura a la inversiÃģn de las grandes empresas transnacionales dedicadas a la extracciÃģn intensiva de recursos naturales que estarÃa agudizando problemas como la inequidad social, la degradaciÃģn ambiental, la destrucciÃģn de territorios y el detrimento de las economÃas locales. Pese a la promociÃģn de la recuperaciÃģn y control estatal de los combustibles fÃģsiles en paÃses como Bolivia, el redireccionamiento de polÃticas para minimizar el impacto de la exportaciÃģn sobre el consumo interno en Argentina, y la profundizaciÃģn del desarrollo de alternativas poco sustentables, como los agrocombustibles, en Brasil, los gobiernos han sostenido la apertura del mercado energÃĐtico latinoamericano, favorable a la inversiÃģn de las grandes empresas transnacionales.
La apreciaciÃģn corresponde a Sara LarraÃn y MarÃa Paz Aedo, en el marco del documento denominado PolÃtica EnergÃĐtica en AmÃĐrica Latina: presente y futuro, publicado con el apoyo del International Forum on Globalization (IFG) e Institute For Policy Studies (IPS), a finales de 2008 y que hoy es un insumo importante para interpretar la realidad actual del sector. El estudio ofrece un amplio anÃĄlisis sobre la situaciÃģn del sector energÃĐtico, emergente del sostenido proceso de apertura econÃģmica, privatizaciÃģn y transnacionalizaciÃģn de los recursos naturales, bienes y servicios promovidos por los gobiernos de AmÃĐrica Latina, para sostener el incremento del PIB; junto a polÃticas de uso intensivo y exportaciÃģn de recursos naturales, que habrÃa incidido fuertemente en el desarrollo energÃĐtico regional.
âEstas polÃticas, lejos de resolver los desafÃos socioambientales y las necesidades de desarrollo econÃģmico en AmÃĐrica Latina, han perpetuado e incluso, intensificado, problemas como la inequidad social, la degradaciÃģn ambiental, la destrucciÃģn de territorios y el detrimento de las economÃas locales en muchos paÃses, generando niveles de conflictividad creciente entre el Estado y los ciudadanosâ, sostiene el documento. Asimismo, agrega que: âLa energÃa, como insumo fundamental de sectores energo intensivos y de las economÃas exportadoras, se ha convertido en un sector especialmente atractivo para la inversiÃģn extranjeraâ.
Asegura que recursos energÃĐticos como el petrÃģleo, el gas natural y los abundantes recursos hÃdricos de la regiÃģn despertaron el interÃĐs de las empresas transnacionales como REPSOL, ENDESA, IBERDOLA y AES-GENER, por citar algunas, remarcando que las polÃticas sobre propiedad y manejo de los recursos naturales, entre ellos los energÃĐticos, han estado dirigidas a conformar un ÃĄrea de creciente interÃĐs polÃtico y movilizaciÃģn en los movimientos sociales y la sociedad civil.
LEVANTAMIENTOS SOCIALES
El documento refiere que los levantamientos sociales en paÃses ricos en recursos energÃĐticos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, condujeron al poder a representantes que, en algunos casos, ofrecÃan explÃcitamente nacionalizar y cambios en la gestiÃģn de los recursos energÃĐticos. âCon dispares resultados, mientras algunos gobernantes promovÃan la recuperaciÃģn y control estatal de los combustibles fÃģsiles (Bolivia), otros reorientaban sus polÃticas para minimizar el impacto de la exportaciÃģn sobre el consumo interno (Argentina), y algunos profundizaban el desarrollo de alternativas poco sustentables, como los agrocombustibles (Brasil).
Sin embargo, como tendencia dominante, los gobiernos han sostenido la apertura del mercado energÃĐtico latinoamericano, favorable a la inversiÃģn de las grandes empresasâ, puntualiza. Agrega que en este contexto paÃses como MÃĐxico, Colombia, PerÚ y Chile, continuaron su estrategia de apertura y liberalizaciÃģn; mientras que los paÃses con menor participaciÃģn en el mercado de fuentes convencionales siguieron su tendencia habitual sin mayores turbulencias, como el caso de Paraguay, las naciones de CentroamÃĐrica y Ecuador.
PROBLEMAS SIN RESOLVER
LarraÃn y Paz sostiene que, no obstante, los problemas energÃĐticos de la regiÃģn, no fueron resueltos a cabalidad por ninguna de las estrategias anteriores. âAunque es posible adherir a las estrategias de renacionalizaciÃģn -como mecanismo fundamental para la recuperaciÃģn de la soberanÃa sobre recursos estratÃĐgicos-, la composiciÃģn de la matriz energÃĐtica latinoamericana, basada principalmente en la producciÃģn de energÃa a partir de fuentes contaminantes, orientada al abastecimiento de la gran industria de commodities, el sector transporte y la generaciÃģn de electricidad, sigue siendo poco sustentable y altamente costosa, en tÃĐrminos sociales, econÃģmicos y ambientalesâ, precisa. De acuerdo al criterio de LarraÃn y Paz esto habrÃa reproducido, por lo menos al momento de la conclusiÃģn de dicho estudio, el paradigma dominante que justificarÃa la prioridad del crecimiento econÃģmico como Única vÃa de desarrollo.
PARTICIPACIÃN CIUDADANA
âEn este contexto, la Única alternativa que permitirÃĄ generar cambios fundamentales en la actual situaciÃģn energÃĐtica regional es la promociÃģn de mayor participaciÃģn ciudadana en el debate sobre el curso del desarrollo energÃĐtico, profundizando la democratizaciÃģn del diÃĄlogo hasta ahora cerrado entre empresas y gobiernosâ, sostiene. Asimismo, considera importante la participaciÃģn directa sobre la gestiÃģn polÃtica y las perspectivas de reformas en base a criterios de sustentabilidad ambiental, polÃtica y social.
âAÚn considerando la particularidad de cada comunidad y naciÃģn latinoamericana, los desafÃos regionales y globales que enfrentamos a inicios del siglo 21 -tales como el cambio climÃĄtico, las restricciones en el acceso a fuentes de energÃa, la pobreza y desigualdad y el deterioro de ecosistemas y territorios-, hacen necesaria la articulaciÃģn de una estrategia desde la sociedad civil, para la transformaciÃģn radical de la matriz energÃĐtica y del modelo de desarrollo vigenteâ, asegura. EnfÃĄticamente sostiene que sÃģlo una transformaciÃģn sustantiva de ambas esferas âestrechamente relacionadas- permitirÃĄ a las comunidades latinoamericanas asegurar su supervivencia, coexistencia armÃģnica y gobernabilidad democrÃĄtica en las naciones y territorios que habitan.
CRÃTICAS A LA INTEGRACIÃN ENERGÃTICA
En este marco, sostiene que los proyectos de expansiÃģn energÃĐtica en AmÃĐrica Latina han estado orientados a favorecer los negocios de extracciÃģn y la venta de energÃa. âLas iniciativas de infraestructura para la integraciÃģn, promovida por los gobiernos de la regiÃģn con el apoyo de instituciones financieras intermediaras (IFIs), aspiran al incremento de la explotaciÃģn e intercambio de recursos naturales, incluyendo los recursos energÃĐticosâ, subraya.
âLas propuestas de integraciÃģn promovidas por las IFIs, la UniÃģn Europea y Estados Unidos, como aquellas impulsadas por los gobiernos de la regiÃģn, se enmarcan en el paradigma de desarrollo vigente, donde se prioriza la integraciÃģn para los negocios energÃĐticos por sobre la bÚsqueda del bienestar de los pueblosâ, agrega. Sin embargo, el estudio refiere que los proyectos de integraciÃģn energÃĐtica en la RegiÃģn han encontrado mÚltiples escollos para su concreciÃģn, razÃģn por la cual se desarrollan lenta y paulatinamente, a diferencia de la velocidad con que se concretan iniciativas de libre comercio.
Indica que segÚn el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad responsable de promover y asesorar iniciativas de liberalizaciÃģn e integraciÃģn comercial en la regiÃģn, los principales requisitos para avanzar en esta direcciÃģn dentro del sector energÃa son, entre otros, adoptar un mÃĐtodo de compra y venta de energÃa, basado en reglas transparentes y no discriminatorias ademÃĄs de eliminar subsidios directos o indirectos a la generaciÃģn o al precio de la energÃa.
SegÚn el BID tambiÃĐn serÃa importante adoptar tarifas de transmisiÃģn representativas de los costos de expansiÃģn y una metodologÃa de expansiÃģn de la transmisiÃģn de cada paÃs, que considere la generaciÃģn y demanda del otro paÃs como propias asà como adoptar un grado razonable de homogeneidad, respecto a la desregulaciÃģn de consumidores. El organismo internacional tambiÃĐn recomienda convertir las operaciones de comercio internacional en un negocio abierto a empresas pÚblicas y privadas, implementar un despacho de las transacciones internacionales por orden de mÃĐrito de precios o costos crecientes, asimilar la exportaciÃģn a una demanda y la importaciÃģn a una generaciÃģn conectada en la interconexiÃģn internacional, creando de este modo un mercado nacional de fronteras abiertas.
De acuerdo al documento y al momento de conclusiÃģn del mismo, estas condiciones estaban lejos de concretarse en la regiÃģn latinoamericana, sobre todo debido a la diversa realidad polÃtica, legislativa y econÃģmica de los paÃses de la regiÃģn involucrados en los diferentes proyectos de integraciÃģn. âSin embargo-acota-, las diversas iniciativas siguen abriÃĐndose paso, con la venia de los respectivos Estados, si bien los ÃĐnfasis varÃan segÚn la orientaciÃģn polÃtica de los gobiernos de turnoâ. Este estudio refiere que algunos de los macro-planes de integraciÃģn que amparan los de interconexiÃģn energÃĐtica en AmÃĐrica son: el Plan Puebla PanamÃĄ-PPP; la Iniciativa para la IntegraciÃģn de la Infraestructura Regional Suramericana â IIRSA; el Anillo EnergÃĐtico Sudamericano y el Gasoducto del Sur. El Plan Puebla PanamÃĄ (PPP) y el Sistema de IntegraciÃģn ElÃĐctrica para AmÃĐrica Central (SIEPAC).
El Plan Puebla-PanamÃĄ (PPP) es un megaproyecto de integraciÃģn econÃģmica que, bajo el discurso de desarrollo para la regiÃģn mesoamericana, pretende intensificar la extracciÃģn de los recursos naturales y remover obstÃĄculos sociales. Involucra a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, MÃĐxico, Nicaragua, PanamÃĄ y Colombia, y ha sido fuertemente promovido por Estados Unidos y las IFIs. El PPP actualmente tiene una cartera de 99 proyectos con una inversiÃģn total de US$8.079,89 millones (8 ejecutados, 50 en ejecuciÃģn y 41 en proceso de financiamiento). Contempla proyectos de integraciÃģn de infraestructura energÃĐtica, comercio, telecomunicaciones y transporte. En el ÃĄrea energÃĐtica contempla gasoductos, oleoductos, refinerÃas y represas hidroelÃĐctricas.
La principal apuesta del PPP es la construcciÃģn de una serie de corredores multimodales de norte a sur y de costa a costa del istmo centroamericano. Se muestra como oportunidad estratÃĐgica para abrir los mercados locales poniendo a disposiciÃģn los recursos naturales, con gran rentabilidad para las empresas transnacionales y grandes impactos para las comunidades y los ecosistemas locales. El objetivo del PPP es allanar el camino para el ingreso masivo de gran capital, creando un marco regulatorio elÃĐctrico Único para toda la regiÃģn, con un solo administrador, una sola empresa, una sola red integrada y asegurar el acceso a los recursos hÃdricos y al gas natural.
Contempla un mercado regional petrolÃfero (incluye establecer una refinerÃa en CentroamÃĐrica); un mercado regional de gas natural (incluye un gasoducto centroamericano); un mercado regional de electricidad, MER (plantas tÃĐrmicas, hidroelÃĐctricas e interconexiÃģn); fomento de energÃas renovables y eficiencia energÃĐtica (incluye agrocombustibles); y un marco regulatorio regional (homologaciÃģn de normas energÃĐticas y regulaciones ambientales).
Uno de los proyectos mÃĄs avanzados del PPP es la interconexiÃģn bajo el Sistema de IntegraciÃģn ElÃĐctrica para AmÃĐrica Central (SIEPAC), coordinado por Guatemala. Con esta iniciativa se espera un sostenido aumento de los costos energÃĐticos para financiar los grandes proyectos, lo que muy probablemente serÃĄ trasladado a los usuarios a travÃĐs de alzas de tarifas. AdemÃĄs, la construcciÃģn de la lÃnea de interconexiÃģn significarÃĄ deforestaciÃģn a lo largo de todo el tendido elÃĐctrico, afectando ecosistemas y comunidades locales no beneficiarias de dicha infraestructura.
Fuente: Hidrocarburos Bolivia
3387 lecturas | Ver más notas de la sección Notas Destacadas

 - BRENT 68,47
- BRENT 68,47  | DIVISAS: DOLAR 1.485,00 - EURO: 1.790,00 - REAL: 288,00 | MINERALES: ORO 3.695,00 - PLATA: 4.269,00 - COBRE: 448,00
| DIVISAS: DOLAR 1.485,00 - EURO: 1.790,00 - REAL: 288,00 | MINERALES: ORO 3.695,00 - PLATA: 4.269,00 - COBRE: 448,00